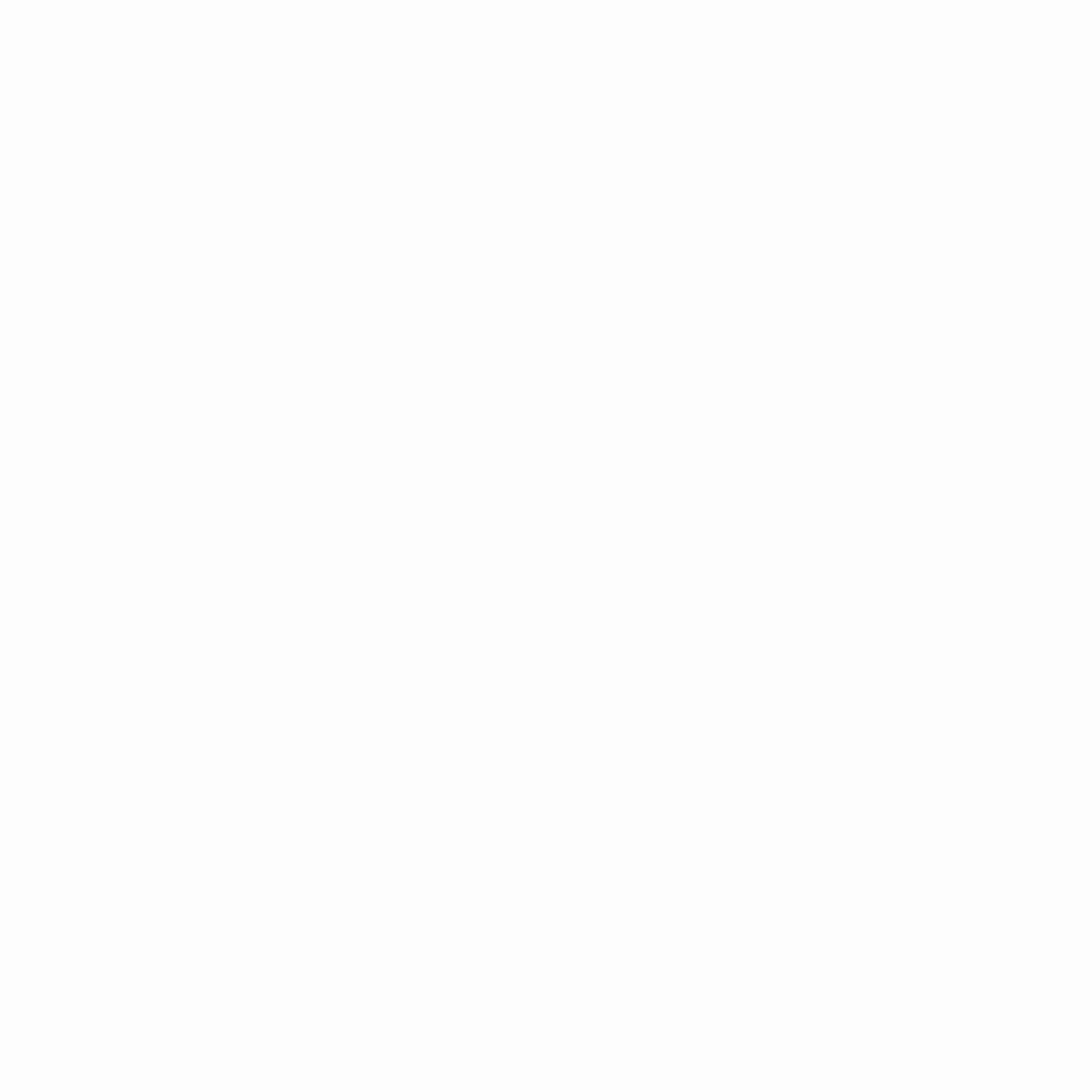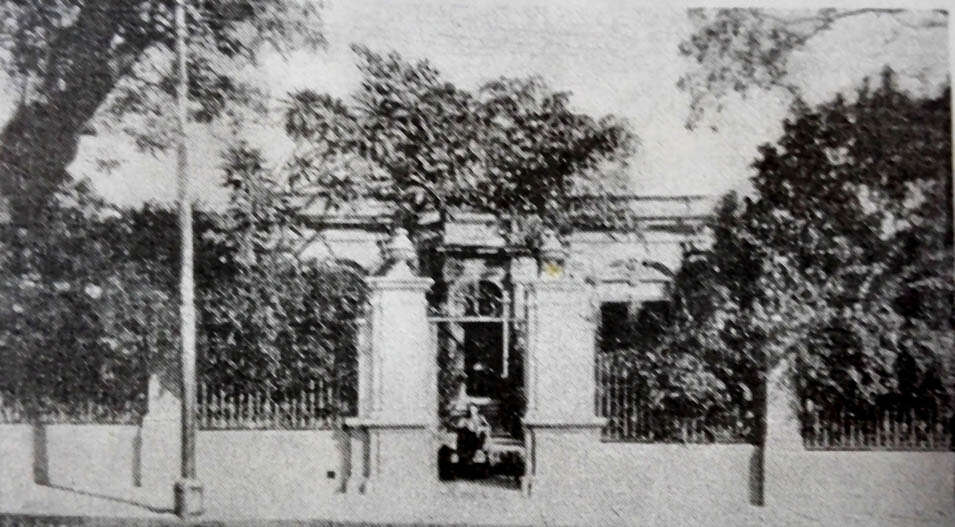Compartir
Compartimos una semblanza del profesor Hugo Marinoni Rodríguez, escrita por José Antonio Galeano.
De estatura mediana, cuando llegó a nuestra aula del 5° Curso “A” en 1968, tenía 33 años. Venía precedido -al decir de Elvio Romero- por una fama leyendosa. De riguroso traje gris oscuro, bien peinado, su penetrante mirada de ojos de un azul profundo, la corbata en su sitio, tardó unos segundos en entrar al aula luego de que el timbre de las dos y media de la tarde marcara el inicio de las clases vespertinas en la vieja casa de la calle España.
Al contrario de lo que era usual, lo esperábamos en silencio, en un silencio casi reverencial, infrecuente en adolescentes de dieciséis o diecisiete años. Entró. Nos pusimos casi marcialmente de pie. Nos indicó con un gesto que nos sentáramos y todavía tardó unos segundos en comenzar a hablar.
Nos miró. Cuando notó que estábamos lo suficientemente ansiosos, saludó respetuosamente y ese su “Buenas tardes” dicho como al pasar y que resultó ser muestra clara de lo que serían sus clases y el tono de voz utilizado en ellas a lo largo de un año inolvidable, fue respondido como entonces se usaba con un firme y unísono “Buenas tardes, Profesor”. Habíamos comenzado la aventura maravillosa y única de ser alumnos del incomparable Hugo Marinoni Rodríguez, el entrañable “Chocho”.
En un tiempo como aquél, de finales de los años ’60 en el siglo pasado, no era común que los estudiantes se pasaran, de voz en voz y de año en año, noticias sobre quienes fueron sus profesores. No ocurría eso con Chocho. De él se hablaba, y mucho, y bien…
Transcurridas un par de semanas, habíamos tenido el privilegio de contar, en mi caso, luego de reincorporarme al Colegio en 2° Curso -cuando mi familia volvió al país luego de una estancia porteña de dos años con mi padre en misión diplomática- con grandes profesores a quienes recuerdo con el mayor de los respetos –Carlos Vallejos Salaberry en 2°, Manuel Vallejos Salaberry en 3°, el maestro Jerónimo Irala Burgos en 4°, entusiasmados sabiendo que en 6° nos esperaba nada menos que Efraím Cardozo-, y, quienes como yo amábamos la Historia, vimos que Marinoni era distinto. Los lunes, miércoles y viernes, a las 14:30, eran para mí una fiesta.
Suele ocurrir que cuando hablan tan elogiosamente de alguien o de algo, al trabar contacto con el objeto o la persona largamente destacada devienen en una suerte de decepción por aquello que se define tan bien en la expresión “Yo esperaba más…”.
Debo decir que, en el caso de Chocho y sus clases, en cada una de ellas fui descubriendo las claves de su enorme y bien ganado prestigio y la realidad superó sobradamente al mito. Confluían en él una serie de encomiables condiciones personales, pero todas ellas signadas por el denominador común de la más alta de sus virtudes: la pasión.
En él impactaba menos su enorme conocimiento de la Historia Moderna y Contemporánea –algunos estudiosos del San José glorioso señalan que Noutz y Marinoni fueron los más grandes conocedores de la materia que enseñaban, ambos la misma- que la emoción que lo embargaba relatando episodios, narrando acontecimientos o desentrañando fenómenos.
Era frecuente que sus ojos se llenaran de lágrimas al dejarnos, por ejemplo, la historia de Madame Leblanc, que a punto de ser guillotinada exclamó con fuerte y valiente voz: “Libertad, cuantos crímenes se cometen en tu nombre…”, o al citar a su colega Irala Burgos que comenzó una clase sobre el gran corso que puso al mundo en vilo al empezar el Siglo XIX y a quien él admiraba profundamente, cuando decía: “Napoleón, timón magnífico de la nave francesa, que se hallaba navegando a la deriva en el inmenso mar de la Historia…”.
En sus clases se aprendía con solo atenderlas, es cierto. Pero en sus clases se aprendía, fundamentalmente, por el respeto que generaba, un respeto basado en lo que es y debe ser más importante para las personas: el afecto.
Enamorado de su carrera, la de abogado, que, paradójicamente, nunca o muy circunstancialmente ejerció, impuso en el colegio la modalidad de los exámenes orales.
En aquel ya lejano ’68 el año escolar se dividía en cuatrimestres y al final de cada uno de ambos períodos, se aplicaban los temidos “Exámenes Cuatrimestrales”. Los de Marinoni, a la usanza de la facultad de Derecho, eran orales y duraban horas.
Comenzaban a las 07:00 de la mañana y, dependiendo de la cantidad de estudiantes, alrededor de 30 en nuestro caso, podían terminar cerca de la medianoche. Entrábamos por lista, escogíamos una “bolilla” –así se llamaba un grupo de cuatro temas que había que desarrollar- y preparábamos nuestra exposición mientras el anterior en la lista, rendía.
Se permitía escuchar el examen, en ceremonioso silencio. Cuando el examen era muy bueno a criterio del profesor, este decía algo parecido a: “Bueno, dejá tu bolilla y vamos a las preguntas sueltas…”. Este era el camino hacia lo más ansiado por cualquier estudiante de Marinoni: ¡el 10 felicitado! Obtener esa calificación confería a quien lo lograra la condición de “genio” pues las preguntas eran no solo rebuscadas, sino que, por lo general, figuraban casi perdidas en las “llamadas” del imbatible libro de Sarthou.
Egresé del Colegio en el ´69, ingresé en el ’70 a la facultad de Derecho de la UNA –me encantaban las Ciencias Sociales y en el país no existía la carrera de Sociología, y la de Derecho era la más afín-, y en ese ingreso y en la elección de la carrera tuvo mucho que ver quien era ya, por entonces, un amigo, ese hermano mayor que uno elige: mi antiguo profesor de Historia de 5° Curso.
Recuerdo que en una larga charla me demostró palmariamente que la profesión de abogado abre muchas puertas y, entre ellas, la de la cátedra, y que él veía en mí aptitudes para la enseñanza. Con 17 años, como todo adolescente, me creía en condiciones de tragarme el mundo y no pensaba mucho en el futuro. Pero Chocho era porfiado en grado sumo cuando asumía alguna convicción, y voy a una prueba de ello.
En ese año ’70, habrá sido en mayo pues yo acababa de cumplir 18 años, recibo una llamada en la noche de un lunes. Era Marinoni. Nos comunicábamos, como es natural, por línea baja pues no existían teléfonos móviles. Luego de los saludos de rigor, siempre afectuosos y casi paternales de su parte, prácticamente me lanzó una orden. Me dijo: “Te espero el miércoles en el Colegio para que des, como ayudante de cátedra mío, que acabo de nombrarte, la clase sobre el Renacimiento”.
Ese era un tema harto espinoso, lleno de datos y nombres de autores y de obras y, como es natural, me resistí: “Pero vos estás loco… Casi no me acuerdo de lo que di contigo hace dos años. Voy a ir a hacer un papelón”.
Como no aceptaba un “no” como respuesta, volvió a la carga: “Pero si tenés todo el día de mañana y el miércoles en la mañana para preparar la clase, así que te espero… Ah, y no te olvides de irte de traje”.
Como fiel soldado de la causa marinonística, estuve a las 14:15 para asegurar no llegar tarde. Fui presentado a “mis alumnos”, que tenían dos años menos que yo y comencé la clase. Temblaba como una hoja, de pies a cabeza. Chocho, sentado en uno de los bancos de atrás, observaba atentamente… Transcurrieron unos 20 minutos y el temor inicial fue mudando cuando pude advertir, casi imperceptiblemente, que había logrado la atención de mi exigente y difícil auditorio.
Recuerdo todavía con emoción que al terminar esos 80 minutos estaba absolutamente exultante, y cuando Chocho, sonriente, vino a darme un apretón de manos, le dije: “Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida…”. Y eso fue lo que hice, con la pasión aprendida de Marinoni, por 47 años ininterrumpidamente.
Aurelio Villamor, director del Colegio elegido a finales del ’73, me invitó a ser prefecto de 4° Curso en el ’74. Chocho estaba más que feliz y me encomendó la cátedra de 4°, Roma y la Edad Media.
A partir de entonces y por largos años, tuve el privilegio de ser examinador de sus estudiantes y contar con él para evaluar a los míos, en inolvidables exámenes orales, difundidos como modalidad también a otras disciplinas y materias. Y todo ello, a instancias de ese animador formidable e incansable que se irguió, para nosotros, jóvenes profesores, en mentor insustituible y fundamental: el Maestro Marinoni.
La amistad del Colegio, de profesor a alumno transportada luego a la de colegas en la cátedra, la trasladamos a la vida entera y a nuestra bien amada Universidad Católica y más específicamente, a su Curso Probatorio de Ingreso, un auténtico segundo hogar para ambos.
Él llegó a director del curso sustituyendo a otro inolvidable Hugo, Volpe, médico y humanista que me prodigó el calor de su amistad. Ambos Hugo inventaron para mi el cargo de Coordinador del CPI para sumarme a su equipo, y fue así como, a poco de recibirme de abogado en 1976, tuve mi primera cátedra universitaria, en Historia de la Cultura. Una vez más, la generosidad de Marinoni me había allanado el camino, senda que recién dejaría al jubilarme el día de mi cumpleaños número 65.
Si tuviera que definir a Hugo Marinoni Rodríguez, lo calificaría como Maestro de varias generaciones de estudiantes y, en lo personal, como el Maestro mío que me enseñó a pararme frente a una clase y me dio las claves profundas e irrenunciables de la responsabilidad en la docencia: asistir es sagrado, bastardear la enseñanza y la educación es la peor de las traiciones, se debe ser exigente en la calificación y no regalarla, muchas veces hay que considerar lo humano por sobre lo reglamentario, la pasión debe presidir todos los actos de nuestra vida y ella es el motor para una buena clase.
El 1 de marzo de 1998, pocos días después de haber cumplido 63 años, Hugo Marinoni cambió de forma de estar. Fumador empedernido por años, el tabaco le pasó la factura y su corazón y sus pulmones dejaron de resistir.
Había nacido en esa localidad de ensueño del departamento de Paraguarí que es Escobar, hijo de un funcionario ferroviario y una maestra, el 23 de febrero de 1935. El auditorio principal del actual Curso de Admisión de la UC en Asunción, ex CPI, lleva orgullosamente su ilustre nombre: Sala Hugo Marinoni Rodríguez.
Hasta él y su estrella, llegue el calor de mi más grande emoción.